Del Oído al Paladar: Cuando Guapi y el Pacífico suenan en el barrio y La Ladera
Hay encuentros que desafían la geografía. El jueves 30 de octubre de 2025, la Sala Mi Barrio del Parque Biblioteca La Ladera en Medellín se transformó en un territorio del Pacífico colombiano. Del fogón al piano, del manglar a la montaña, los saberes y sabores de Guapi viajaron hasta las comunidades de los barrios de Medellín y la biblioteca La Ladera para demostrar que la cultura no conoce fronteras cuando se comparte con generosidad y convicción.
Más de 45 personas se congregaron esa tarde para el cierre de SonoGustoso, un proyecto que durante meses documentó la riqueza culinaria de Guapi a través de las voces de sus mujeres sabedoras. Entre los asistentes había 15 jóvenes curiosos, 10 adultos en plenitud de la vida, 20 adultos mayores con sus propias memorias y perspectivas del Pacífico, y 3 o 4 niños que descubrían por primera vez los sabores y sonidos de un territorio lejano pero cercano en su esencia.
Cuando el Pacífico suena a piano: el primer toque
El evento comenzó de la manera más apropiada posible: con música. Antes de las palabras, antes de las explicaciones, antes de cualquier concepto, estaba el sonido puro del Pacífico traducido a piano y voz.Yao & Crissbeth abrieron la tarde con su propuesta "Pacífico a piano y voz": una intervención que podría parecer contradictoria (el piano no es instrumento tradicional del Pacífico) pero que resultó profundamente coherente. Los ritmos afropacíficos traducidos a teclas de piano, guasá y caja mantuvieron su alma intacta. La voz de Crissbeth se elevó con la fuerza de los cantos ancestrales, los arrullos que mecen la vida, los alabaos que despiden a los muertos, las coplas de los viejos que cuentan historias de amor y dan enseñanzas de las resistencias.
Este primer toque fue fundamental: preparó los corazones antes que las mentes. Los adultos mayores comenzaron a moverse en sus sillas, varios reconociendo melodías que conocían desde niños. Los jóvenes, inicialmente en sus celulares, fueron dejándolos de lado para aplaudir e integrarse en los coros. Los niños, inquietos, se movieron con los sonidos.
La música creó el ambiente perfecto: un territorio emocional compartido desde donde comenzar el viaje hacia Guapi.
La palabra del director: contexto y compromiso
Pero más allá de los aspectos técnicos, el director compartió la filosofía detrás del proyecto: el reconocimiento de que los saberes culinarios tradicionales son patrimonio cultural inmaterial invaluable, que las voces de las mujeres sabedoras merecen ser amplificadas, que la fundación Chiyangua y la cocina del Pacífico tiene mucho que enseñarnos sobre soberanía alimentaria, sostenibilidad, biodiversidad y resistencia cultural.
Habló de las azoteas como espacios de autonomía, de los fogones como altares de abundancia, de las recetas como documentos. Habló con pasión y emoción de un sonidista que le cuesta dirigirse a los demás, explicando el proceso de documentación sonora, la importancia de crear repositorios accesibles, el valor de proyectos que ponen en diálogo territorios aparentemente distantes como Guapi y Medellín.
Los asistentes escucharon con atención. Para muchos, era la primera vez que oían hablar de la cocina tradicional no como folklore pintoresco sino como conocimiento local, práctica política y acto de resistencia. Las caras reflejaban sorpresa, reconocimiento, algunos asentimientos de quienes ya intuían estas conexiones.
Un viaje sonoro colectivo: escuchando juntos
En la sala, el silencio respetuoso se llenó con las voces de Teófila Betancurt, Marcelina Solís y otras matronas hablando del futuro de la cocina guapireña. Resonaron las reflexiones sobre la transmisión de saberes de las mujeres de la Fundación Chiyangua.
Los 20 adultos mayores presentes reconocían en esas voces ecos de sus propias madres y abuelas. Varios de ellos son migrantes que llegaron a Medellín décadas atrás, y en cada relato parecía encontraban fragmentos de su propia historia, sabores que creían olvidados, técnicas que pensaban perdidas. Algunas lágrimas discretas rodaron por mejillas curtidas.
Los 15 jóvenes se mostraron especialmente cautivados. Para muchos de ellos, criados en contextos urbanos alejados de las cocinas tradicionales, escuchar a una persona joven como el director hablar y luego escuchar su manera de valorar estas formas identitarias y culturales por medio de narrativas digitales, despertó interés y sorpresa.
Ruby: cuando el saber se hace vianda
El conversatorio de cierre demostró que el conocimiento no fluye en una sola dirección: de Guapi a Medellín, de las sabedoras a los aprendices, de las cocineras a los comensales. Fluye en múltiples direcciones cuando se crea un espacio genuino de intercambio. Ruby aprendió de las experiencias de los asistentes presentes, todos nos deleitamos con las músicas del agua del Pacífico, el director recibió retroalimentación valiosa sobre el proyecto, les asistentes se educaron mutuamente.
Del oído al paladar: un viaje completo
La estructura del evento no fue casualidad. Siguió la lógica natural de cómo los humanos aprendemos y nos conectamos con nuevas realidades culturales:Primero, la música: el lenguaje universal que no requiere traducción, que llega directo a las emociones, que prepara el terreno.
Segundo, el contexto: las palabras que explican, que sitúan, que dan marcos de comprensión.
Tercero, las voces: los testimonios directos de quienes viven esos saberes, la documentación sonora que preserva memorias por medio de narrativas digitales, para el cado el docupodcast.
Cuarto, la encarnación: Ruby trayendo todo eso al presente inmediato, haciendo que lo documentado se vuelva experiencia viva.
Quinto, la degustación: el espacio donde todos aportan, donde el conocimiento se construye colectivamente en la celebración de compartir la comida.
Este recorrido llevó a los asistentes del oído al paladar, del concepto a la experiencia, de Guapi a La Ladera sin salir de la sala pero viajando completamente.
Más de 45 personas, una comunidad temporal
La diversidad de asistentes fue uno de los mayores logros del evento. 15 jóvenes que representan el futuro y la renovación. 20 adultos mayores que traen la experiencia. 10 adultos en plenitud de vida que pueden tender puentes entre generaciones. 3 o 4 niños que apenas comienzan a construir sus referentes culturales.
Esta mezcla generacional convirtió la Sala Mi Barrio en una comunidad temporal pero real, donde todos tenían algo que aportar y algo que aprender. Fue, en pequeña escala, lo que la cocina tradicional genera cuando funciona bien: comunidad.
Historias de conciencia, cocina y comida
El título del evento cobró pleno sentido. "SonoGustoso: Conciencia, cocina y comida guapireña". La conciencia se construyó a lo largo de toda la tarde: desde la música que despertó la sensibilidad, pasando por la contextualización que abrió la comprensión, los testimonios que generaron empatía, hasta Ruby que personificó la dignidad del oficio culinario.
La cocina se presentó en múltiples formas: como sonido en los podcasts e intervenciones sonoras, como imagen en los cantos, como proceso en vivo con Ruby, como concepto en el conversatorio.
La comida dejó de ser abstracción para convertirse en experiencia concreta: las viandas y degustaciones que Ruby preparó cerraron el círculo, demostrando que todo ese viaje teórico y emocional tiene una materialidad deliciosa, nutritiva, real.
Un cierre que abre caminos
El evento de socialización de SonoGustoso fue formalmente un cierre: la culminación de un proyecto de documentación que duró meses y produjo cinco episodios de podcast.
Pero todo cierre genuino es también apertura. Las más de 45 personas que salieron de La Ladera esa tarde llevaron consigo algo nuevo: conocimientos sobre cocina guapireña que las mujeres de la Fundación Chiyangua y Ruby habían compartido generosamente, reflexiones sobre patrimonio cultural, música que les quedó sonando en la cabeza, sabores reales en el paladar que confirmaban todo lo que habían escuchado, ganas de aprender más, curiosidad por conocer Guapi.
La energía que se genera cuando la cultura se comparte genuinamente es inagotable. Y esa tarde en La Ladera se demostró que los saberes tradicionales más que reliquias del pasado son herramientas para el presente y semillas para el futuro. Que la cocina del Pacífico tiene mucho que enseñarnos sobre sostenibilidad, comunidad, identidad y resistencia. Que vale la pena escuchar las voces de las sabedoras, ver el trabajo de sus manos, probar el resultado de su conocimiento, sentir la música de su territorio.
SonoGustoso es un proyecto de Sebatián Alarcón "Boom Pollo", Víctor Hugo Jiménez Durango y la Fundación Chiyangua que documenta los saberes y sabores de Guapi, Cauca. Todos los episodios del podcast, están disponibles para quien quiera emprender su propio viaje del oído al paladar, del fogón al piano, de Guapi hasta donde sea que estés leyendo estas palabras, a través de YouTube, búscanos.




























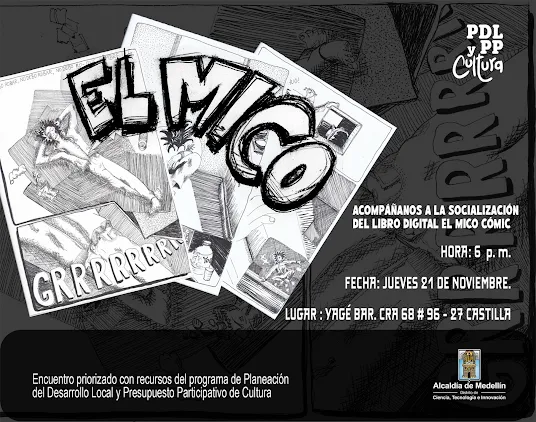


.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)